El cierre de la histórica planta de bolsas industriales “Fabi” en Olavarría expone el brutal efecto de las políticas libertarias sobre el empleo y la producción. Tras 65 años de actividad, el apagón económico deja un pueblo al borde del colapso social. En plena contracción industrial y frente a una recesión que ya no puede maquillarse con discursos de redes sociales, la clausura repentina de una fábrica clave en Hinojo deja en la calle a más de 100 trabajadores. Mientras Milei habla de “libertad”, las comunidades se desangran.
Argentina atraviesa una demolición planificada. No se trata de errores ni de malas decisiones aisladas: estamos ante una estrategia ideológica deliberada, con objetivos concretos y víctimas identificables. El reciente cierre de la fábrica “Fabi Bolsas Industriales” en la localidad de Hinojo, partido de Olavarría, no es un hecho aislado ni fortuito, sino un síntoma brutal de la política económica libertaria impulsada por el gobierno de Javier Milei, que arrasa con lo poco que queda del tejido industrial argentino. El ajuste no es abstracto: tiene nombre, apellido y dirección. Esta vez, la tragedia cayó sobre un pueblo de apenas 3.000 habitantes.
Después de 65 años de historia y producción sostenida, la fábrica anunció su cierre de forma repentina y sin previo aviso. Cien familias —y quizás más, si se suman los contratistas y talleres externos vinculados— quedaron fuera del sistema en cuestión de horas. El argumento fue claro y repetido: las operaciones “no son sustentables”. Pero lo que verdaderamente no es sustentable es un modelo económico que deja morir la industria nacional en nombre del dogma del mercado.
La empresa, de origen chileno y parte del conglomerado CMPc, dejó claro que la decisión responde a una caída pronunciada de las ventas. Y esa caída no es un fenómeno meteorológico: es el resultado directo de una contracción del aparato productivo, consecuencia del brutal ajuste fiscal, la licuación del salario real y la asfixia a las pymes y fábricas impulsada desde la Casa Rosada. Milei, que promete dinamitar el Estado, está dinamitando el empleo.
Este cierre se suma a una lista creciente de tragedias silenciosas en la Argentina profunda. No son titulares de los medios concentrados ni figuras de la política central. Son pueblos, comunidades, trabajadores reales que hoy enfrentan un futuro sin horizonte. Y el caso de Hinojo es paradigmático: la fábrica Fabi era una de las principales fuentes de empleo del pueblo. El daño económico es inmediato; el daño social, devastador.
El accionar de la empresa no fue menos cruel. Según el Sindicato Obrero de la Industria de Papel y Cartón, los trabajadores se enteraron del cierre en el mismo día en que se ejecutó. No hubo transición ni planificación. Hubo telegramas, liquidaciones y una promesa vacía de indemnización con un “bonus” del 15% si aceptaban firmar en el acto. El chantaje del hambre.
La presencia de representantes de la casa matriz fue suficiente para leer la sentencia. El Ministerio de Trabajo, recién alertado, llegó tarde: cuando ya se habían apagado las máquinas, y con ellas, las expectativas de un pueblo entero. Porque cuando una fábrica cierra, no solo se pierde una línea de producción: se pierde la rutina, la identidad, la cultura del trabajo. Se rompe el entramado invisible que une a una comunidad.
La contracción industrial que vive el país bajo el gobierno de Milei no se puede explicar sin mirar su matriz ideológica. El discurso meritocrático, la adoración por el mercado y el desprecio por el Estado generan una combinación letal para cualquier actividad productiva. En lugar de fomentar la industria nacional, este modelo la empuja al abismo: apertura indiscriminada de importaciones, eliminación de subsidios, nula protección frente a la competencia externa y una inflación que devora el poder de compra interno. ¿Quién puede producir bolsas de papel, zapatos o alimentos cuando no hay consumo y sobran trabas para sostener los costos?
Lo que sorprende, y a la vez duele, es el silencio del gobierno frente a estas tragedias. No hubo ni un solo tuit de la Oficina del Presidente, ni un mensaje del Ministerio de Economía. No hay fotos, ni marketing libertario que acompañe a estos obreros. Solo hay silencio. Y una certeza: para Milei, los pobres y los trabajadores son apenas “residuos del estatismo”. Lo dijo, lo repite, y lo ejecuta.
En este marco, el cierre de Fabi es solo una postal más de una Argentina en demolición. Mientras se repite el mantra de la libertad y se alienta el ajuste “porque no hay plata”, las consecuencias sociales comienzan a escalar. Lo que en las cuentas públicas puede parecer ahorro, en la calle se traduce en hambre, desempleo, migraciones internas y ruptura del tejido social.
El drama de Hinojo no termina con la fábrica cerrada. Comienza ahora. ¿Qué hará un pueblo que pierde su principal motor económico? ¿Cómo resistirán los comercios que vendían a esos trabajadores? ¿Qué pasará con las familias cuyos hijos iban a la escuela mientras los padres trabajaban en Fabi? Nadie en el gobierno parece tener respuestas. Porque, simplemente, no les importan.
La crisis no es un costo colateral: es el objetivo. Milei no pretende mejorar la industria nacional, sino sepultarla. No le interesa sostener el empleo, sino reducirlo. No quiere un Estado presente, sino uno ausente, que permita al capital hacer y deshacer sin regulaciones ni obstáculos. El cierre de Fabi no es el fin de un ciclo: es el inicio de una serie negra que ya tiene múltiples capítulos, y que amenaza con convertir al país entero en un desierto productivo.
Pero como toda narrativa construida sobre el odio y la fantasía, también esta tiene un límite. El país real —ese que se levanta a las 5, ese que trabaja en fábricas, talleres, escuelas y hospitales— empieza a despertar. Y cuando ese país dice basta, no hay relato de redes sociales que lo detenga.
Fuente:
El laboratorio del terror patronal: cuando la dictadura secuestraba por encargo
El juicio Monte Peloni II desentierra la complicidad entre la patronal de la Fábrica de Bolsas Industriales (FABI) y el aparato represivo de la dictadura. En 1976, en un rincón rural de Olavarría, se organizó una represión ejemplificadora contra trabajadores que intentaban sindicalizarse.
El secuestro y tortura de Humberto Gubinelli, delegado gremial de FABI, no fue un “exceso” del terrorismo de Estado: fue un acto premeditado, una operación conjunta entre los directivos empresariales y los verdugos uniformados. En Hinojo, como en tantos pueblos del país, la dictadura operó como fuerza de choque del capital.
El nombre “Hinojo” tal vez no diga mucho para quienes miran el mapa con ojos de turista, pero para la historia argentina de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, ese pequeño pueblo del partido de Olavarría es otra marca de fuego. No por azar, sino por sistema. Allí, en mayo de 1976, la represión no irrumpió por razones de seguridad nacional ni por una amenaza subversiva, sino por algo más elemental y revelador: los trabajadores de la Fábrica Argentina de Bolsas Industriales (FABI) querían organizar un sindicato.
Lo que siguió fue una secuencia tan precisa como terrorífica. La empresa, dirigida por ejecutivos dispuestos a aplastar cualquier atisbo de organización obrera, entregó a sus empleados al brazo armado del Estado. Lo que se inició como una disputa laboral terminó en detenciones ilegales, torturas físicas y psicológicas, despidos encubiertos y silencios que duraron décadas. No fue un error. Fue un plan. Fue un pacto. Y fue, por sobre todo, una represión de clase.
En 2017, el Tribunal Oral Penal de Mar del Plata decidió incluir este caso dentro del juicio Monte Peloni II, que investiga los crímenes cometidos en la región centro bonaerense durante la dictadura. El expediente FABI refiere a ocho trabajadores víctimas de esta trama perversa y a nueve imputados por su responsabilidad en los hechos. Pero más allá del número, lo que importa es lo que revela: la brutal alianza entre empresarios y militares para desarticular desde las bases cualquier intento de resistencia obrera.
Durante las audiencias iniciadas en mayo de 2018, las voces familiares rompieron el cerco del olvido. Margarita Ernestina Torres, viuda de Humberto Gubinelli, ofreció un testimonio desgarrador. Con 83 años y el peso de la memoria encima, relató cómo el 7 de mayo de 1976 su marido fue secuestrado junto a otros compañeros por intentar organizar a los trabajadores de FABI. Su elección como delegado gremial, promovida por sus pares y acompañada por el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, fue la sentencia no escrita que lo condenó.
“Lamentablemente los compañeros eligieron a mi marido como delegado”, dijo Margarita entre lágrimas, con la mezcla exacta de orgullo y angustia. Porque la palabra “lamentablemente” no alude a una mala decisión, sino a una realidad brutal: en la Argentina del ’76, ser elegido por los trabajadores equivalía a una condena. No a una suspensión. A una desaparición, a una golpiza, a una tortura. Gubinelli volvió con vida, pero su vida ya no era la misma. “Se derrumbó”, dijo su compañera. Volvió a trabajar, pero sólo por dos años. Luego, una depresión severa lo empujó a renunciar. Sus compañeros, directamente, no fueron readmitidos nunca más.
Graciela Esther Gubinelli, hija de Humberto, también dio testimonio. Aportó fechas, nombres, y la certeza íntima de haber perdido a su padre sin que su cuerpo desapareciera. “De mi casa se fue un Humberto Gubinelli y volvió otro”, dijo con la claridad de quien sabe que hay secuelas que no se borran con el tiempo. Las cicatrices del alma, las que no se ven en la piel, fueron las verdaderas marcas del terrorismo económico de la dictadura.
Mario Alejandro Gubinelli, otro de los hijos, tenía 16 años cuando todo ocurrió. Vio con sus propios ojos los Unimogs, los militares con armas largas, el Torino blanco que se llevó a su padre. No lo leyó en un archivo. Lo vivió. “Lo peor que puede hacer un ser humano es pegarle a alguien atado”, le había confesado su padre años después. Esa frase resume, quizás como pocas, la lógica de la represión: el uso del poder sin límite, la cobardía institucionalizada, la violencia como doctrina.
Lo que sucedió en FABI no fue un hecho aislado. Fue parte de un sistema meticulosamente construido. La dictadura no sólo vino por los militantes políticos o los guerrilleros: vino por los obreros que querían organizarse, por los delegados que hablaban de paritarias, por los abogados que defendían derechos laborales. Vino, en suma, a garantizar que las empresas pudieran funcionar sin conflictos, sin sindicatos, sin trabajadores con voz. Esa fue su verdadera “misión patriótica”.
El caso FABI deja al descubierto la trama de fondo de ese período: la represión planificada por los patrones y ejecutada por el Estado. No fue espontáneo. No fue una locura. Fue una estrategia compartida. Mientras los directivos como Zuljevic diseñaban la ofensiva contra la sindicalización, los militares y policías ponían los vehículos, las armas, los golpes y los centros clandestinos. En Hinojo, como en tantas fábricas del país, la dictadura fue el departamento de seguridad privada del capital concentrado.
Y aquí es donde las comparaciones con el presente se vuelven inevitables. Porque si bien los métodos han cambiado, la lógica no. Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, se celebra el ajuste, se demoniza a los sindicatos y se criminaliza la protesta. Se legitima una narrativa que convierte al trabajador organizado en enemigo interno, al Estado en estorbo, y a los empresarios en héroes del libre mercado. Pero lo que late en ese discurso no es otra cosa que una versión aggiornada del viejo pacto dictadura-empresa: la voluntad de disciplinar a la clase trabajadora para que no moleste, no opine, no reclame.
Cuando Milei habla de “romper con el statu quo”, en realidad propone volver al statu quo del miedo, del látigo, del despido arbitrario, de la represión preventiva. No con Unimogs, pero sí con decretazos. No con centros clandestinos, pero sí con cierre de paritarias, criminalización de piquetes y demonización de los delegados. El fantasma de FABI no es pasado: es advertencia.
El juicio Monte Peloni II no es sólo un ejercicio de justicia histórica. Es una señal. Una alerta para no repetir. Porque cada vez que un gobierno estigmatiza a los trabajadores, cuando se recorta a nombre del déficit y se ataca al sindicalismo como si fuera mafia, lo que se alienta es una regresión brutal. Una vuelta a los tiempos donde una fábrica podía llamar a los militares para resolver un conflicto laboral. Donde elegir un delegado podía costarte la vida.
En Hinojo, en mayo del ’76, ocho trabajadores fueron secuestrados para que una empresa pudiera seguir funcionando sin problemas. Hoy, las fábricas no necesitan militares. Tienen gobiernos aliados, medios obedientes y una justicia que mira para otro lado. Pero la lógica de fondo sigue viva. Y por eso, recordar a Gubinelli no es un acto melancólico: es un acto de resistencia.







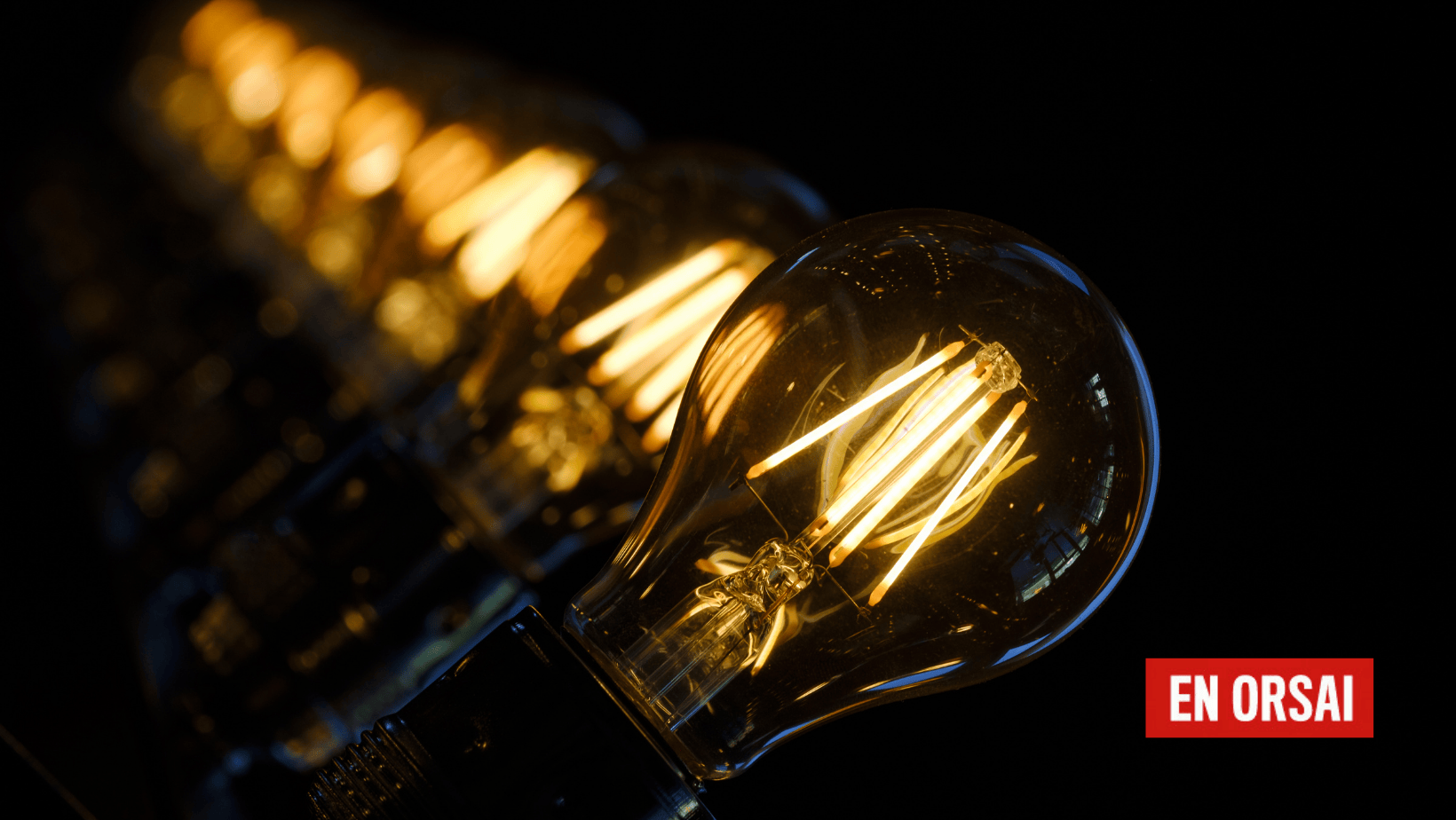









Deja una respuesta